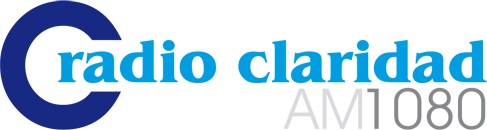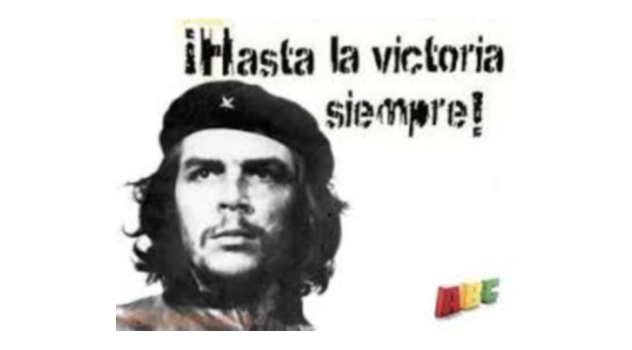«Quisieron ponerlo en una cruz y no rescatar su pensamiento» Por Gustavo Veiga, 11 de diciembre de 2014, especial para Derribando Muros (reproducido Con autorización del autor)

Hoy vende vinos en el barrio porteño de Mataderos, se las rebuscó con los libros cuando salió de la cárcel apenas terminada la dictadura y también comercializó habanos cubanos.

En su semblante hay algo de su célebre hermano (acaso su sonrisa, acaso sus ojos rasgados), pero sobre todo la férrea voluntad que lo caracterizaba y que pone en juego para pregonar su pensamiento antes de convalidar el mito en cualquiera de sus variantes. Juan Martín Guevara tiene 71 años y como el Che se sumó a la lucha por el socialismo, cuando aquel ya había entrado triunfante a La Habana y él era casi un adolescente, a fines de la década del 50. Es el menor de los cinco Guevara, hijos de Ernesto y Celia, pero tiene otros tres hermanos producto de una segunda relación de su padre. Fue el preso político 449 durante ocho años y tres meses de detención en condiciones que se agravaron con el golpe del 24 de marzo del 76. Tin, tal su apodo, había caído en 1975 porque militaba en el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores). Ahora su proyecto más importante es la creación de la ONG Por las huellas del Che, desde la que trabaja por la reivindicación y el estudio del pensamiento de ese símbolo de rebeldía que fue asesinado en La Higuera, Bolivia, el 9 de octubre de 1967.
-¿Qué significado tiene para usted la palabra revolucionario, si se basara en la historia de su hermano?
-Él, que como médico se daba cuenta que no podía resolver los problemas, se fue haciendo poco a poco más profundamente revolucionario. En un discurso ante los estudiantes de medicina, les dijo que para ser médico revolucionario,antes hay que ser revolucionario. Médico solo, no. Puede ser muy cristiana tu posición como médico y ayudar. Puede uno ser médico de una empresa y que lo único que le importe sea cortar y cobrar. Ese es otro tipo de médico. De cualquier manera, el médico que es buen tipo, en un marco como el actual, es un buen tipo y punto. Yo digo esto y quedo bastante mal con Cuba, pero Cuba puede ser solidaria, sin que eso tenga un resultado que incorpore revolucionariamente a la gente.
-Desde la organización que usted fundó, Por las huellas del Che, ¿qué se propone hacer para honrar la memoria de su hermano?
-Una de las preocupaciones de la asociación que hemos formado es difundir su pensamiento. No la humanización épica, militar, guerrillera ¡no! Hablaremos de la acción y del pensamiento, de lo que pensaba y lo que hizo. Más que una preocupación, la nuestra es una ocupación.
-¿En qué instancia se encuentra hoy la asociación?
-Stand by. Oficialmente tiene personería jurídica, pero hay algunos problemas internos sin resolver y yo no quiero largar una cosa porque sí. No estoy sólo en esto. Perdí la cuenta de todas las charlas que di sobre el Che. He ido a escuelas, a barrios y la idea es trasladarles su pensamiento a los jóvenes de 16, 17, 18 años.
-¿A esas conferencias va en calidad de presidente de la Asociación, como hermano del Che o como un militante revolucionario?
-Como hermano del Che, pero no quiero todavía salir con el tema de la asociación. Estoy con varias cosas. En Epicúreos, mi vinoteca, no me fue muy bien y como no me gusta perder ni a la bolita, la continué… Hice una editorial y una empresa de tabacos. Con la vinoteca y los habanos me puede haber ido mal, pero con Por las huellas del Che no nos puede ir mal.
-Uno de los conceptos centrales del Che es sobre el hombre nuevo. ¿Surge como tema en las charlas con los estudiantes de colegios o jóvenes de los barrios?
-Yo siempre digo que no hay que leer biografías. Hay que leer al Che. Son más de tres mil textos que él ha escrito y a menudo trato de llevar alguno a esas charlas. O sus discursos, de los que leo partes o leo todo. El Socialismo y el hombre en Cuba, por ejemplo, es una carta que él le escribió al periodista uruguayo Carlos Quijano, en donde hace el planteo más profundo sobre el período de transición entre el capitalismo y el socialismo, y qué significa el hombre nuevo. Y está muy claro, que él no es idealista, que piensa que porque hicieron una revolución ya está el hombre nuevo. No, el capitalismo lo tenemos metido en la cabeza. Él dice que no es una cuestión económica o de estructura solamente. Es una cuestión de cultura, social y hay que apuntar a que no se dejen las viejas herramientas del capitalismo en la transición porque entonces, lo que va a pasar, es que no se logrará cambiar la conciencia y la mentalidad de la gente.
-Usted estuvo en Cuba en 1959, cuando triunfó la Revolución. ¿Cómo vivió aquel momento emblemático?
-Sí, subimos al Escambray, subimos a la comandancia. Es increíble la sintonía que había entre Fidel y el Che. En primer lugar, después de una conversación de una noche el Che se incorporó al Movimiento 26 de julio. Al primer comandante que nombró Fidel fue a un argentino, teniendo incluso a su hermano Raúl, que al final también fue nombrado comandante. Cuando lo mandó para Las Villas era el jefe de esa zona. Y la consigna que le dio era lograr la unidad en el Escambray.
-¿Qué más lo marcó de aquel reencuentro con su hermano, cuando usted tenía 15 años y él ya era un revolucionario famoso?
-Y… todo, porque no era solamente mi hermano. Primero, yo ya tenía militancia estudiantil y la familia era politizada. Muy rápidamente lo que pasaba en Cuba nos influyó y nos pegó no solamente como familia. A mí, cuando a veces me preguntan sobre la muerte de Ernesto, respondo que sentí un dolor muy grande como compañero y como referente mío, y otro como hermano. Las dos cosas. Para la generación nuestra fue una pérdida inigualable. Además, yo la definí en aquel momento como una derrota continental. Fue la derrota de una posibilidad real de transformación del continente. Nos volvieron a ganar los muchachos (se ríe), que hace rato que nos vienen ganando, por eso tenemos que pensar muy bien.
-Habló de su familia, ¿qué ocurrió con ella desde que Ernesto se transformó en el Che?
-Cuando Ernesto ya era el Che, y cuando yo estaba en la Argentina y militando, las cosas se hicieron más complejas. Nos pusieron bombas en mi casa de la calle Aráoz, la ametrallaron, mi madre estuvo en cana unos meses. En ese tiempo Guido era el presidente y ella consiguió la posibilidad de salir del país rápidamente. Había estado enferma de cáncer y le dio una decaída.
-¿Pagaron un precio demasiado alto por ser la familia del Che Guevara?
-El precio que pagamos no fue fácil. Roberto, uno de mis hermanos, estuvo preso pero en México, porque ya se había ido del país. A Celia le reventaron la casa después del golpe cuando estaba saliendo para Uruguay. Consiguió irse y vivió en Europa y en Cuba. Y todos los hijos de Roberto se quedaron en Cuba, los hijos de mi hermana Ana María también. Ella también se fue, el marido estuvo preso. Es decir, toda la familia, de una u otra manera, fue afectada. Nosotros militábamos.
-¿Ustedes, los cinco hermanos Guevara, hasta dónde fueron influidos por sus padres?
-Lo que puedo contar es cómo era la familia y sacar, a lo mejor, conclusiones sobre eso. Para empezar, primero quiero sacar de la mesa esa expresión de que éramos una familia oligárquica y aristocrática. Lo que define a la oligarquía es dinero y poder. Y en mi casa no hubo ni dinero ni poder. Un auto en la historia de una familia no marca eso. Ninguna casa propia, cinco casas alquiladas en Córdoba no marcan dinero y poder. Mi madre había estudiado en un colegio de monjas y no podía ni ver una sotana. Mis padres eran anti-militares y anti-curas. Mi viejo era un informal de la informalidad más absoluta y en mi casa nos entrenaban para que discutiéramos, para que no estuviéramos de acuerdo. La casa no era común, era una casa de locos.
-¿Cómo era Ernesto en la intimidad antes de ser el Che?
-Un tipo capaz de tomar mate debajo de un puente con los linyeras o hacer los 4 mil kilómetros que hizo con la bicicleta con motor o subido a los barcos como enfermero yendo hasta Trinidad, o sea, hasta el Caribe, en Venezuela. Se pasó la vida andando por la calle. Le decíamos Chancho. Era extrovertido, pero también introvertido. En algunos momentos observaba y callaba, en otros te mandaba fruta (una expresión argentina que significa “decir cualquier cosa»). En general era muy punzante, de un humor muy ácido, buscaba generar una reacción.
-Juan Martín, usted estuvo ocho años y tres meses detenido durante la última dictadura argentina. ¿Qué recuerdos tiene de esa etapa tan difícil?
-En la cárcel de Sierra Chica teníamos un número, y yo era el 449. Durante años fui el 449. Pasé por un pabellón de la muerte donde había requisas a cualquier hora. Era irrecuperable para mis carceleros. A la parca muchas veces la tuve ahí. Muchas. Entonces, mi posición ante la vida es que tengo un plus de vida. Si fuera religioso debería agradecerle a Dios, la suerte, la naturaleza u Ogúm, porque mi santo es Ogúm. Yo sí le puedo decir que en la cárcel nos ayudamos mucho, nos sostuvimos, nos criticamos.
-Lo detuvieron en 1975, antes del golpe del 24 de marzo del 76. Desde ese momento, las condiciones en las cárceles por donde pasó como preso político se agravaron considerablemente.
-En el ’75 teníamos radio, diarios y visitas. Pero desde el golpe en adelante dejamos de tenerlos. Empezamos a no salir al recreo. Debo haber pasado tres años y medio en celdas solitarias. Y a veces, hasta seis meses en la celda de castigo. No tenía idea de lo que ocurría, y no hablo de afuera de la cárcel, sino en el pasillo. El objetivo era que uno se volviera loco.
-¿Y cómo hizo para evitar volverse loco?
– Nosotros aprendimos muchísimo de los comunes y les enseñamos muchísimo a ellos. Cuando nos mezclaron se dieron cuenta de que se habían equivocado porque los comunes actuaban distinto. Y ahí nos separaron. Entonces, para nosotros un preso común era un preso, salvo que fuera un tipo jodido, que era jodido para todos. El ladrón era un compañero más y lo defendíamos como un preso más. Una de las organizaciones condenó a muerte a uno de los compañeros porque se ve que había cantado en la tortura, en Rawson. Y entonces, con uno de los compañeros nuestros, un psiquiatra, hablábamos del condenado que estaba aislado, dijimos que no podíamos dejarlo solo. No solo por una condición humana ni de seguridad. Y dijimos, si los compañeros no lo acompañan, lo acompañaremos nosotros. Caminábamos con él, hablábamos, hasta que un día se suicidó, se cortó la yugular. Creo que nosotros lo reforzamos, le levantamos un poco el ánimo y ahí deben haber operado algunas cosas dentro de él y ya tuvo fuerzas suficientes como para tomar la decisión. Para nosotros era primordial el compañero. En Sierra Chica tuve unas largas calaboceadas donde alucinaba en colores. Estaba en una celda y sabía morse para comunicarme con mis compañeros. Hablábamos por las paredes, golpeando. Cuando vos entendías era tuc, cuando no entendías era tuc, tuc. Una vez no entendía, me lo volvió a decir y tuc, tuc. Pero cambió y me dijo en morse: “a mí no me grités”. Era un cordobés.
-¿Hay alguna cosa muy importante que no se haya dicho de su hermano?
-Voy a decir mis conclusiones sobre lo que conversamos. En el 67, cuando vimos en los diarios la foto y que decían que lo mataron en Bolivia, la familia discutió. Algunos decían que no era, que era trucada la foto, otros decían que sí, y ahí decidimos quién iba a Bolivia y fue Roberto, mi hermano. Unos días después, llegó en un avión de la revista Gente a Valle Grande. Le dijeron que no había cuerpo. Si no hay cuerpo no es verdad, les respondió Roberto. Después desde Cuba nos dijeron que era verdad. Primero nos ningunearon, después que era un asesino, después que era un héroe, pero fíjese cómo terminó. Quisieron ponerlo en una cruz y no rescatar su pensamiento. Entonces hay un punto en que es necesario apoderarse del personaje y en eso estamos hace rato.